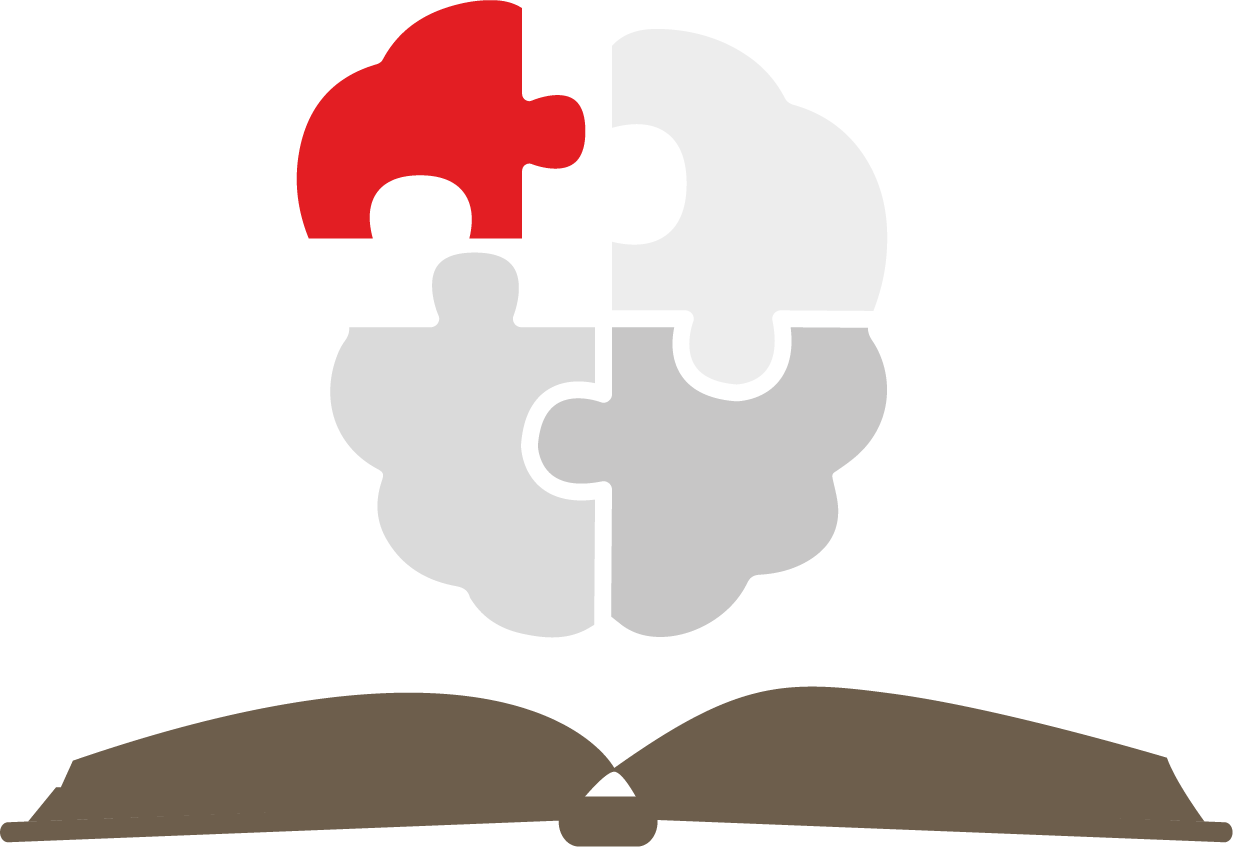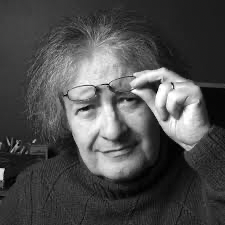La resolución de la esperanza
Texto del psicólogo social, sociólogo, y filósofo humanista Erich Fromm, publicado en su libro «La revolución de la esperanza»
Por: Erich Fromm
La esperanza es paradójica. No es ni una espera pasiva ni un violentamiento ajeno a la realidad de circunstancias que no se presentarán. Es, digámoslo así, como el tigre agazapado que sólo saltará cuando haya llegado el momento preciso. Ni el reformismo fatigado ni el aventurerismo falsamente radical son expresiones de esperanza. Tener esperanza significa, en cambio, estar presto en todo momento para lo que todavía no nace, pero sin llegar a desesperarse si el nacimiento no ocurre en el lapso de nuestra vida. Carece, así, de sentido esperar lo que ya existe o lo que no puede ser.
Aquellos cuya esperanza es débil pugnan por la comodidad o por la violencia, mientras que aquellos cuya esperanza es fuerte ven y fomentan todos los signos de la nueva vida y están preparados en todo momento para ayudar al advenimiento de lo que se halla en condiciones de nacer.
Entre las confusiones que existen en derredor de la esperanza, una de las más grandes es no poder distinguir la esperanza consciente de la inconsciente. Esta es una falla que ocurre, desde luego, en relación con otras muchas experiencias emocionales, como la felicidad, la angustia, la depresión, el aburrimiento o el odio. Es sorprendente que a pesar de la popularidad de las teorías de Freud su concepto de lo inconsciente haya sido tan escasamente aplicado a dichos fenómenos emocionales. Existen para ello, quizás, dos razones principales. Una es que en los escritos de algunos psicoanalistas y de algunos «filósofos del psicoanálisis» el fenómeno entero de lo inconsciente —esto es, de la represión— se refiere a los deseos sexuales, y emplean represión —equivocadamente— como sinónimo de supresión de los apetitos y actividades sexuales, privando así a los descubrimientos de Freud de algunas de sus consecuencias más importantes. La segunda razón radica probablemente en el hecho de que para las generaciones posvictorianas es mucho menos inquietante percatarse de sus apetitos sexuales reprimidos que de experiencias tales como la enajenación, la desesperanza o la avaricia. Para dar sólo uno de los ejemplos más obvios: la mayor parte de la gente no reconoce sentir miedo, fastidio, desesperanza o soledad; es decir, son inconscientes de tener estos sentimientos. Y por una simple razón.
Según el patrón social, se supone que el hombre de éxito no tiene miedo ni se siente solo o aburrido. Este mundo debe ser para él el mejor de los mundos. Por lo mismo, a fin de estar en las mejores condiciones de promoverse debe reprimir tanto el miedo y la duda como la depresión, el aburrimiento y la falta de esperanza.
Hay muchos individuos que se sienten conscientemente llenos de esperanza y que inconscientemente les falta, y hay unos pocos para quienes esto es al revés. Lo que importa en la indagación sobre la esperanza y la desesperanza no es primordialmente lo que los individuos piensan acerca de sus sentimientos, sino lo que verdaderamente sienten. Esto difícilmente puede saberse por sus palabras y frases, pero puede detectarse por sus expresiones faciales, su manera de caminar, por su capacidad de reaccionar con interés ante algo que tienen enfrente y por su falta de fanatismo, que se revela en su aptitud para atender argumentos razonables.
El punto de vista dinámico que se aplica en este libro a los fenómenos sociopsicológicos difiere fundamentalmente del enfoque conductista descriptivo de la mayor parte de la investigación de la ciencia social. Lo que, desde el punto de vista dinámico, nos interesa primariamente no es saber lo que una persona piensa o dice, o cómo se comporta ahora. Lo que nos interesa es su estructura de carácter, esto es, la estructura semipermanente de sus energías, las direcciones en que se canalizan y la intensidad con la que fluyen. Si conocemos las fuerzas impulsoras que motivan la conducta, no sólo comprenderemos la conducta presente sino que también podremos hacer conjeturas razonables acerca de la manera en que una persona actuará probablemente en circunstancias diferentes. Bajo el punto de vista dinámico, las «modificaciones» del pensamiento o la conducta de determinado individuo son cambios que pueden preverse en grado muy alto de conocerse la estructura de su carácter.
Muchas cosas más podrían decirse acerca de lo que la esperanza no es. Pero vayamos adelante y preguntemos ahora qué es. ¿Puede la esperanza ser descrita en palabras o únicamente puede ser comunicada en un poema o una canción, en un ademán, en una expresión facial o en un acto?
Como sucede con todas las experiencias humanas, las palabras son insuficientes para describir la experiencia. De hecho, en la mayor parte de las veces las palabras, por el contrario, la oscurecen, la despedazan y acaban por destruirla. Con demasiada frecuencia, mientras se habla del amor, del odio o de la esperanza, se pierde el contacto con aquello de lo que se supone que hablábamos. La poesía, la música y otras formas del arte son con mucho los medios más adecuados para describir la experiencia humana porque son precisos y evitan la abstracción y la vaguedad de las formas gastadas que se toman por representaciones idóneas de dicha experiencia.
No obstante, a pesar de estas serias limitaciones, no es imposible expresar la experiencia de sentimientos con palabras no poéticas. Resultaría, en verdad, imposible si el interlocutor no compartiese en ninguna forma la experiencia de que se habla. Describir una experiencia significa indicar los diversos aspectos de la misma y establecer así una comunicación en la que escritor y lector, en este caso, saben que se refieren a la misma cosa. Para lograr lo anterior, debo pedir al lector que colabore, que labore conmigo, y no espere que le ofrezca una respuesta a su pregunta de lo que la esperanza es. Le ruego, pues, que ponga en movimiento su propia experiencia para que podamos iniciar el diálogo.
La esperanza es un estado, una forma de ser. Es una disposición interna, un intenso estar listo para actuar (activeness). El concepto de «actividad» descansa en una de las más difundidas ilusiones del hombre dentro de la moderna sociedad industrial. Toda nuestra cultura está impregnada de actividad en el sentido de estar ocupado, de tener ocupaciones (la ocupación que requieren los negocios). En efecto, la mayoría de la gente se halla tan «activa» que no soporta estar sin hacer nada, llegando incluso a convertir el llamado tiempo libre en otra forma de actividad. Cuando no estamos activos «haciendo» dinero, lo estamos paseándonos, jugando golf o charlando precisamente acerca de nada. A lo que tememos es al momento en que realmente no tenemos nada que «hacer». El que a esta clase de conducta se la llame actividad es mera cuestión de términos. Pero sí es inquietante que gran parte de la gente que cree que es muy activa no se dé cuenta de que es, en realidad, extremadamente pasiva a pesar de sus “ocupaciones”. Estos individuos requieren constantemente de estímulos externos, como la cháchara de la gente, las imágenes del cine, el trabajo u otras formas de excitación más emocionantes, así se trate sólo de una nueva conquista sexual. Necesitan ser incitados, “encendidos”, tentados, seducidos. Corren siempre sin parar jamás. Andan siempre “sucumbiendo” y nunca se levantan. Pero se imaginan que son enormemente activos, siendo que los empuja la obsesión de hacer algo para, así, huir de la angustia que provoca el enfrentarse a sí mismos.
La esperanza es un concomitante psíquico de la vida y el crecimiento. Si un árbol que no recibe los rayos del sol inclina su tronco hacia donde da el sol, no podemos afirmar que el árbol “espera” en el mismo sentido en que un hombre espera, puesto que la esperanza del hombre está relacionada con unos sentimientos y una consciencia que el árbol no puede tener. No obstante, no es una falsedad decir que el árbol espera la luz del sol y que expresa esta esperanza doblando su tronco hacia aquélla. ¿Sucede, acaso, de otra manera en el niño por nacer? Quizá no tenga consciencia, pero su actividad está expresando su esperanza de que nacerá y que respirará independientemente. ¿No espera el lactante el pecho de la madre? ¿Y el infante, acaso no espera mantenerse en pie y caminar? ¿No espera el enfermo ponerse bien, el prisionero quedar libre, el hambriento comer? ¿Es que no esperamos cuando nos acostamos que nos levantaremos al día siguiente? ¿Hacer el amor no implica que el varón tiene esperanza en su potencia, en su capacidad para satisfacer a su compañera, y que la mujer la tiene en responderle y en satisfacerlo a su vez?
La fe
Cuando la esperanza fenece, la vida termina, de hecho o virtualmente. La esperanza es un elemento intrínseco de la estructura de la vida, de la dinámica del espíritu del hombre. Se halla estrechamente ligada a otro elemento de la estructura vital: la fe. Esta no es una forma endeble de creencia o de conocimiento; no es fe en esto o en aquello. La fe es la convicción acerca de lo aún no probado, el conocimiento de la posibilidad real, la consciencia de la gestación. La fe es racional cuando se refiere al conocimiento de lo real que todavía no nace, y se funda en esa facultad de conocer y de aprehender que penetra la superficie de las cosas y ve el meollo. La fe, al igual que la esperanza, no es predecir el futuro, sino la visión del presente en un estado de gestación.
La afirmación de que la fe es certidumbre necesita una precisión. La fe es certidumbre en la realidad de la posibilidad, pero no lo es en el sentido de una predictibilidad indudable. El niño puede nacer muerto, puede morir durante el parto, o bien en las primeras dos semanas. Esta es la paradoja de la fe: ser la certidumbre de lo incierto. Certidumbre en cuanto visión y comprensión humanas, no en cuanto resultado final de la realidad. No se necesita, por ende, tener fe en aquello que puede predecirse científicamente ni en lo que es imposible. La fe se basa en nuestra experiencia de vivir y de transformarnos. Así, la fe en que los demás pueden cambiar deriva de la experiencia de que yo puedo cambiar.
Hay una importante diferencia entre la fe racional y la fe irracional. Mientras la fe racional es el resultado de la propia disposición interna a la acción (activeness) intelectiva o afectiva, la fe irracional es el sometimiento a algo dado que se admite como verdadero sin importar si lo es o no. El elemento esencial de toda fe irracional es su carácter pasivo, bien sea su objeto un ídolo, un líder o una ideología. Hasta el científico necesita liberarse de la fe irracional en las ideas tradicionales para tener una fe racional en el poder de su pensamiento creador. Una vez que su descubrimiento es «demostrado» ya no necesita tener fe, excepto en el próximo paso que dará. En el ámbito de las relaciones humanas, «tener fe» en una persona significa estar seguro de su centro, esto es, de que sus actitudes fundamentales permanecerán y no cambiarán. En el mismo sentido, podemos tener fe en nosotros mismos: no en la constancia de nuestras opiniones, sino en nuestra orientación básica hacia la vida, en la matriz de nuestra estructura de carácter. Semejante fe está condicionada por la experiencia de sí mismo, por nuestra capacidad para decir «yo» legítimamente, por la sensación de nuestra identidad.
La esperanza es el temple de ánimo que acompaña a la fe, la cual no podría mantenerse sin la disposición anímica de la esperanza. La esperanza no puede asentarse más que en la fe.
La fortaleza
Hay todavía otro elemento vinculado con la esperanza y la fe en la estructura de la vida: el coraje o, como Spinoza dice, la fortaleza. Quizá fortaleza sea un término menos ambiguo, ya que hoy en día coraje se emplea con mayor frecuencia para indicar más bien el valor ante la muerte que el valor para vivir. La fortaleza es la capacidad para resistir la tentación de comprometer la esperanza y la fe transformándolas —y, por ende, destruyéndolas— en optimismo vacío o en fe irracional. Fortaleza es la capacidad de decir «no» cuando el mundo querría oír un «sí».
Pero no se comprenderá plenamente lo que la fortaleza es a menos que mencionemos otro aspecto de la misma: la intrepidez u osadía. La persona intrépida no teme a las amenazas, ni siquiera a la muerte. Mas, como suele ocurrir, la palabra «intrépido» ampara varias actitudes completamente diferentes. Citaré sólo las tres más importantes. Un individuo puede ser intrépido, primeramente, debido a que no le importa vivir; para él, la vida no es muy valiosa. Por tanto, es intrépido cuando se ve enfrentado al peligro de morir; pero, aunque no tema a la muerte, puede tener miedo a la vida. Su intrepidez se basa, entonces, en su falta de amor a la vida. Por lo común, este tipo de individuos no es intrépido en modo alguno si no se halla en trance de arriesgar la vida. De hecho, busca con frecuencia situaciones peligrosas para eludir su temor a la vida, a los otros y a sí propio.
La segunda clase de osadía es la del individuo que vive sometido simbióticamente a un ídolo, sea éste una persona, una institución o una idea. Las órdenes del ídolo son sagradas y resultan mucho más apremiantes que ni siquiera las disposiciones de supervivencia de su mismo cuerpo. Si llegara a desobedecer o a dudar de las órdenes del ídolo, encararía el peligro de perder su identidad con éste; lo que significa que correría el riesgo de hallarse enteramente aislado y, de esta manera, al borde de la locura. El miedo a exponerse a este peligro lo hace preferir la muerte.
La tercera clase de intrepidez la encontramos en la persona totalmente desarrollada, que descansa en sí misma y ama a la vida. Quien se ha sobrepuesto a la avidez no se adhiere a ningún ídolo o cosa y, por lo mismo, no tiene nada qué perder: es rico porque nada posee, es fuerte porque no es esclavo de sus deseos. Este tipo de persona puede prescindir de ídolos, deseos irracionales y fantasías, porque está en pleno contacto con la realidad, tanto interna como externa. Y cuando ha llegado a una plena «iluminación», entonces es del todo intrépida. Pero si ha avanzado hacia su meta sin haberla alcanzado, su intrepidez no será completa. No obstante, quienquiera que trate de avanzar hacia el estado de ser él mismo plenamente sabe que se produce una inconfundible sensación de fuerza y de alegría en donde fuere que se dé un nuevo paso hacia la osadía. Siente como si hubiera comenzado una nueva fase de la vida. Y de esta suerte podrá experimentar la verdad de la frase de Goethe: «Ich babe mein Haus auf nichts gestellt, deshalb gehórt mir die ganze Welt.» [He puesto mi casa sobre nada, en vista de que el mundo entero me pertenece.]
La esperanza y la fe, siendo cualidades esenciales de la vida, se dirigen por su misma naturaleza a trascender el statu quo individual y social. Una de las características de la vida es que se halla en constante cambio y que en ningún momento permanece igual. La vida que se estanca tiende a desaparecer. Y si el estancamiento es completo, se produce la muerte. De aquí se sigue que la vida con su propiedad de cambio y movimiento tiende a romper y a superar el statu quo. Crecemos o más fuertes o más débiles, más sabios o más tontos, más valerosos o más cobardes. Cada segundo es un momento de decisión para lo mejor o para lo peor. Alimentamos nuestra pereza, nuestra avaricia o nuestro odio, o bien los dejamos morir. Cuanto más los cultivamos, tanto más fuertes crecen; y en la medida en que los descuidamos, se vuelven tanto más débiles.
Lo que vale para el individuo vale también para la sociedad. Esta jamás es estática: si no crece, decae; si no trasciende el statu quo hacia lo mejor, se desvía hacia lo peor. A menudo tenemos, la gente que conforma una sociedad o como individuos, la ilusión de que podríamos estar quietos y no alterar la situación dada en uno u otro sentido. Esta es una de las ilusiones más peligrosas. En el momento en que nos detenemos, comienza la decadencia.