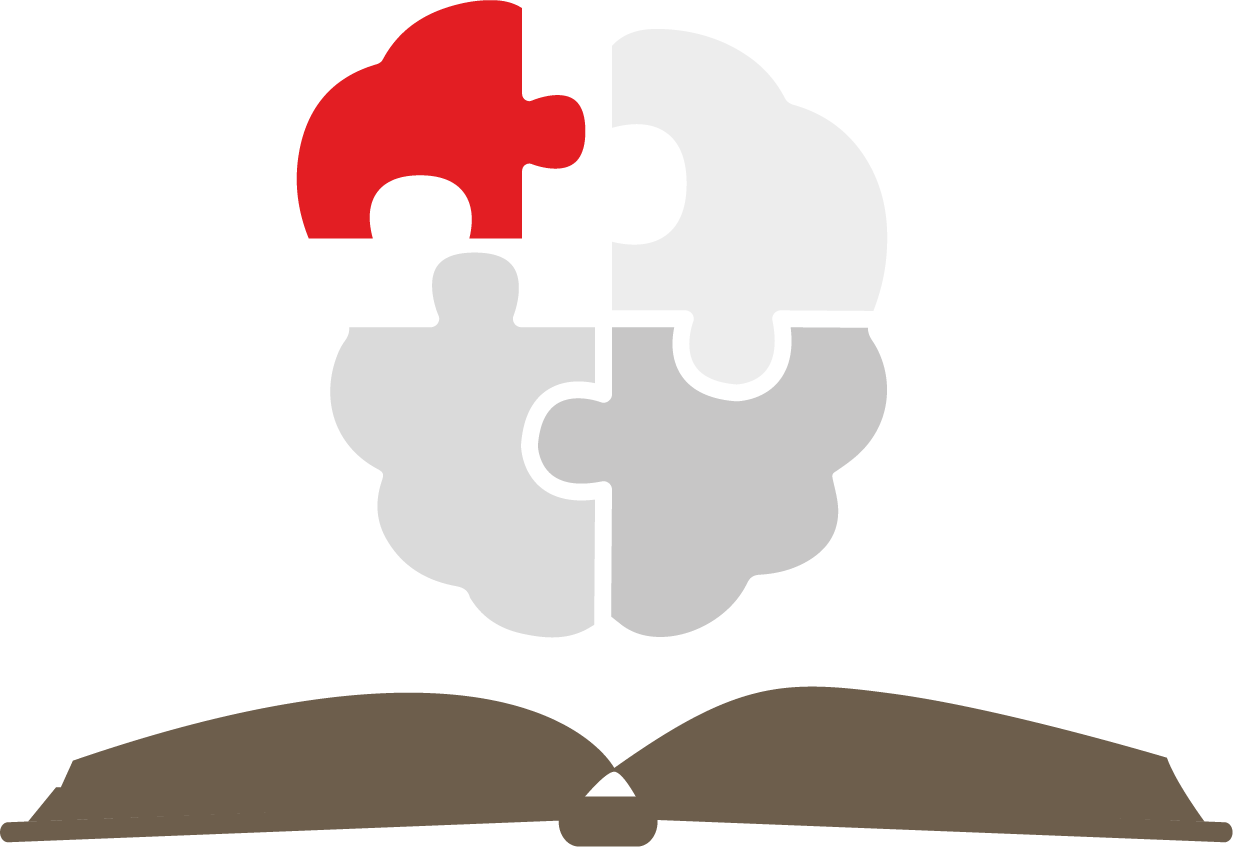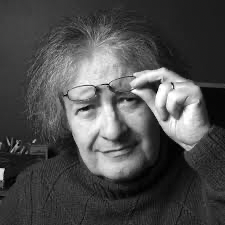¿Se justifica el afán por el éxito?
pregunta el filósofo Michael J. Sandel
Considerado el profesor de filosofía más reconocido del mundo, en su más reciente libro “La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común?”, cuestiona la moral del sistema meritocrático. Fragmento.
La retórica del ascenso
En nuestros días, vemos el éxito como los puritanos veían la salvación: no como un producto de la suerte o de la gracia, sino como algo que nos ganamos con nuestro propio esfuerzo y afán. Ese es el meollo de la ética meritocrática. Hay en ella una exaltación de la libertad —la capacidad de controlar mi destino a fuerza de trabajar duro— y del merecimiento. Si yo soy el responsable de haber hecho un generoso acopio personal de bienes terrenales —renta y salud, poder y prestigio—, bien debo merecerlos. El éxito es una señal de virtud. Mi riqueza es algo que me he ganado merecidamente.
Esta forma de pensar es empoderadora. Anima a las personas a considerarse responsables de su destino en vez de víctimas de fuerzas que escapan a su control. Pero también tiene un reverso oscuro. Cuanto más nos vemos como seres hechos a sí mismos y autosuficientes, menos probable resulta que nos preocupemos por la suerte de quienes son menos afortunados que nosotros. Si mi éxito es obra mía, su fracaso debe de ser culpa suya. (Recomendamos: Mauricio García Villegas y su lectura de la obra de Michael J. Sandel).
Esta lógica hace que la meritocracia sea corrosiva para la comunidad, entendida esta última como aquello que se comparte en común. Cuando la noción de la responsabilidad personal por el destino propio es demasiado contundente, se vuelve difícil imaginarnos en la piel de otras personas. Durante las últimas cuatro décadas, los supuestos meritocráticos han ahondado su arraigo en la vida pública de las sociedades democráticas.
Al tiempo que la desigualdad crecía hasta extremos considerables, la cultura pública ha ido potenciando la impresión de que somos responsables de nuestro destino y nos merecemos lo que tenemos. Tal parece que los ganadores de la globalización necesitaran convencerse a sí mismos —y a todos los demás— de que tanto los situados en la cúspide de la sociedad como los relegados al fondo habían ido a parar adonde les correspondía. O, cuando menos, de que unos y otros acabarían estando donde les correspondía si de una vez por todas elimináramos las injustas barreras a la libertad de oportunidades para todo el mundo. (Le puede interesar: Michael Sandel ganó el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2018).
De hecho, el debate político entre los partidos tradicionales de centroderecha y de centroizquierda en décadas recientes ha girado principalmente en torno a cómo interpretar e implementar la igualdad de oportunidades, a cómo conseguir que las personas puedan ascender todo lo que sus esfuerzos y aptitudes les lleven a hacerlo.
Esfuerzo y merecimiento
La primera vez que me percaté de lo mucho que estaba aumentando el espíritu meritocrático fue escuchando a mis alumnos. Llevo muchos años enseñando filosofía política en Harvard (desde 1980), y a veces me preguntan cómo han cambiado las opiniones de los estudiantes a lo largo de todo este tiempo. Por lo general, no sé muy bien cómo responder. En los debates de clase sobre las materias que imparto —justicia, mercado y moral, la ética de las nuevas tecnologías—, los alumnos y alumnas siempre han expresado una gran diversidad de puntos de vista morales y políticos. No he detectado ninguna tendencia significativa, salvo una en particular: desde los años noventa, un número cada vez mayor de mis estudiantes parecen sentirse atraídos hacia la convicción de que su éxito es mérito suyo, un producto de su esfuerzo, algo que se han ganado. Entre mis estudiantes, esta fe meritocrática se ha intensificado.
Al principio, supuse que era porque habían alcanzado la mayoría de edad en tiempos de Ronald Reagan y se habían empapado de la filosofía individualista de la época, pero la mayoría de ellos no eran de ideología conservadora. Las intuiciones meritocráticas son comunes a todas las sensibilidades del espectro político. Afloran con especial intensidad en debates sobre la discriminación positiva en el acceso a la universidad. Tanto si están a favor como en contra de las políticas de «acción afirmativa», la mayoría de los estudiantes manifiestan su convencimiento de que se esforzaron mucho para cumplir con los requisitos necesarios para entrar en Harvard y, por consiguiente, se merecieron su plaza.
Cualquier insinuación de que su admisión se debió tal vez a la suerte o a otros factores ajenos a su control personal, suscita en ellos un fuerte rechazo. Este aumento del espíritu meritocrático entre el alumnado de los centros universitarios más selectivos es bastante fácil de entender. Durante el último medio siglo, el acceso a las universidades de élite se ha vuelto una prueba de fuego cada vez más intimidante. No hace tanto, a mediados de los años setenta, Stanford admitía a casi un tercio de los candidatos que solicitaban plaza como alumnos allí.
A comienzos de la década de los ochenta, Harvard y Stanford admitían aproximadamente a uno de cada cinco solicitantes de plaza, y en 2019 solo admitían ya a menos de uno de cada veinte. Al intensificarse esa competencia por el acceso, los años de adolescencia de quienes aspiran (ellos directamente, o sus padres por ellos) a entrar en universidades punteras se han convertido en el campo de batalla de un febril afán de éxito, en un régimen altamente calendarizado, apremiante y estresante de clases de nivel avanzado, consultores privados especializados en admisiones, tutores para ayudar con el SAT, actividades deportivas y extracurriculares varias, prácticas y estancias humanitarias en países lejanos dirigidas a impresionar a los comités de admisión de las universidades…, y todo ello supervisado por unos «hiperpadres» angustiados y obsesionados por conseguir lo mejor para sus retoños.
Es difícil que alguien supere esta dura prueba de estrés y afán de éxito sin creerse que los logros así materializados son fruto de ese duro esfuerzo por su parte. En sí mismo, esto no es algo que haga que los estudiantes sean egoístas o insolidarios —a fin de cuentas, muchos dedican grandes cantidades de tiempo a realizar servicios públicos y otras obras solidarias—, pero lo que sí que hace esa experiencia es convertirlos en meritócratas acérrimos; como sus ancestros puritanos, también ellos creen que se merecen el éxito que su trabajo les ha reportado.
La sensibilidad meritocrática que he detectado entre el alumnado universitario no es solo un fenómeno estadounidense. En 2012 impartí una conferencia en la Universidad de Xiamen, en la costa sudoriental de China. El tema de aquella charla fue el de los límites morales de los mercados. En la mente del público allí presente, estaba muy fresca la noticia de un adolescente chino que había vendido un riñón para comprarse un iPhone y un iPad,1 así que pregunté a los estudiantes qué opinaban sobre este caso.
En el debate que siguió, muchos de ellos adoptaron el punto de vista libertario liberal: si el adolescente había accedido libremente a vender su riñón, sin presiones ni coacciones, tenía derecho a hacerlo. Otros discreparon, pues consideraban injusto que las personas ricas pudieran alargar la vida comprándoles riñones a las personas pobres. Un estudiante sentado al fondo de la sala ofreció una réplica a este segundo argumento: los ricos lo son por mérito propio, al haberse ganado la riqueza que tienen, y por lo tanto se merecen vivir más.
En aquel momento, tan descarnada aplicación de la mentalidad meritocrática me tomó sin duda por sorpresa. Visto en retrospectiva, me doy cuenta de que dicha opinión es moralmente afín a la creencia de la teología de la prosperidad según la cual la buena salud y la riqueza son signos del favor divino. Por supuesto, el estudiante chino que expresó ese punto de vista probablemente no estaba imbuido de las tradiciones puritanas ni providenciales, pero él y sus compañeros de clase se habían hecho adultos al mismo tiempo que China se transformaba en una sociedad de mercado.
La idea de que quienes prosperan económicamente merecen el dinero que ganan está muy arraigada en las intuiciones morales de los estudiantes con quienes he coincidido en mis diversas visitas de la pasada década a varias universidades chinas. A pesar de las diferencias culturales, estos alumnos y alumnas chinos, como mis estudiantes de Harvard, son personas que han salido vencedoras de un proceso hipercompetitivo de acceso a sus universidades, enmarcado a su vez en una sociedad de mercado también hipercompetitiva.
No es de extrañar, pues, que se resistan a pensar que debamos nada a nadie por nuestro éxito y que les atraiga la idea de que nos ganamos —y por consiguiente nos merecemos— cualesquiera recompensas con las que el sistema premie nuestros esfuerzos y aptitudes.